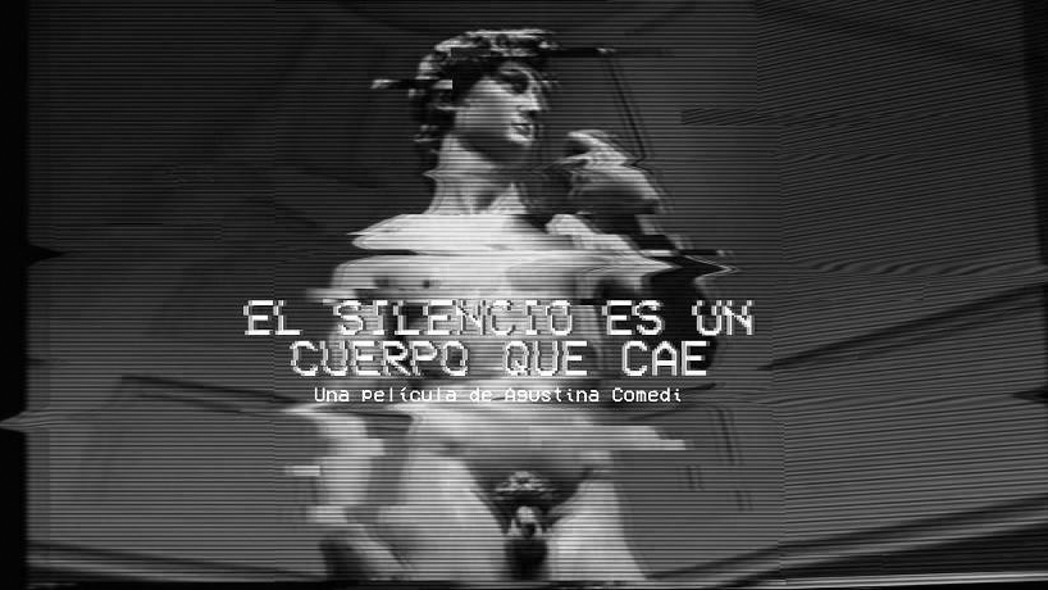
Bafici 2018
Sobre El silencio es un cuerpo que cae (2017), de Agustina Comedi
por Gabriel Giorgi
I. Un archivo; su familia. Un padre que, con su mirada y su cámara, arma un mundo: un mundo cotidiano, hecho de reuniones familiares, asados, actos escolares y viajes, un mundo familiar. En ese mundo, una hija encuentra un lugar prominente, allí donde la cámara la busca y la encuentra, en su figura que es el foco frecuente de las reuniones familiares y los eventos. Una cámara que registra, archiva, memorializa los tiempos de esa familia que, a partir de un cierto momento tecnológico (los ‘80, el video casero), se vuelve un hecho filmado. ¿Qué dicen esas imágenes? ¿Qué se quiere hacer con ellas en el momento en el que se fabrican y en los momentos, tan diversos, en que circulan? Y esas imágenes ¿qué quieren de nosotrxs (para citar la fórmula de T. J. Mitchell)? Porque estas imágenes, aquí, trafican un secreto: el de la vida anterior del padre. Son, podríamos decir, la forma misma del secreto. ¿Lo revelan? No. Y sin embargo, esas imágenes dicen, y dicen mucho.
Esa exploración sobre lo que hacen las imágenes —más que lo que hacemos con ellas— es el eje, quiero sugerir, del formidable documental de Agustina Comedi, El silencio es un cuerpo que cae. Es un documental fuertemente conjugado alrededor del archivo de filmaciones caseras hechas por su padre, Jaime —una selección sobre las muchas horas de filmación de un padre que, desde el comienzo mismo del documental, es recordado con la cámara en la mano: “Mi papá” —dice al comienzo del film la directora/narradora— “filmaba todo el tiempo. Cuando nací se compró una Panasonic, y cuando murió en un accidente en enero del ’99 tenía una cámara en la mano.” La cámara como marco de una vida, podríamos decir.

En ese archivo tan abundante, sin embargo, no hay nada que remita de modos directos a lo que le interesa a la directora: reconstruir la vida gay de su padre antes de su nacimiento. Jaime, antes de casarse a los 40 años y de, muy rápidamente, tener a su hija Agustina, había tenido una muy activa vida gay en la Córdoba de los años ‘70 y ‘80. Con las limitaciones y las condiciones de la vida gay cordobesa, y con su perseverancia. Un abogado militante de izquierda que tenía que ocultar su sexualidad en el partido —un clásico—, y que en la dictadura y después lleva adelante las formas de vida gay que estaban disponibles para las clases medias provincianas: los boliches (Jaime era cercano al grupo de drags Kalas, célebre en la noche gay cordobesa de los ‘80), los viajes —hay evocación de un viaje a Miami como capital gay, y el descubrimiento de las libertades sexuales, sobre todo antes del vih—; parejas, amigos, encuentros eróticos que se resolverán en formas de amistad…: los avatares de lo que empezaba a ser reconocido como vida gay. Jaime es esa generación, a la que parece haber encarnado y vivido en las limitaciones pero también las posibilidades que le permitía la Argentina de ese momento.
Eso, hasta el momento en que se casa y se hace padre. Y filma. Como si la producción de imágenes —al menos éstas, las del archivo familiar que vemos, al que interrogamos en el documental— marcara un antes y un después, una inflexión en la memoria, en lo que se dice y se cuenta, en los relatos que circulan. Las imágenes, podríamos decir, como reafirmación de ese nuevo mundo —la familia heterosexual— y como tachadura insistente, impermeable, de lo que viene de antes. Nueva vida, nuevas memorias, nuevo archivo: ahí, las filmaciones. Las imágenes, podríamos pensar, como closet: como película exterior y armadura del secreto.
A diferencia de otros documentales recientes que confían en la capacidad reveladora del archivo visual familiar (pienso en No intenso agora, el documental reciente de Jõao Moreira Salles que usa las filmaciones de su madre en China),[1] las imágenes, aquí, no revelan nada sobre lo que se le interroga: arman un bloque compacto en su silencio. Pero es precisamente en este mutismo, en esta impermeabilidad, en este cierre respecto de toda memoria que, paradójicamente, estas imágenes se vuelven elocuentes. La insistencia con la que callan, el laborioso tejido de la felicidad familiar y el tiempo de ese padre que se inserta en las reuniones familiares, en los eventos, en los viajes, mediado por esa cámara que lo pone, a la vez, dentro y fuera del mundo que construye y retrata. Las imágenes interesan aquí en lo que no capturan —o, podríamos decir, el film, la película captura ese silencio, y ahí es donde Agustina Comedi pone a hablar al archivo.
II. Ante el secreto. El secreto circula en la familia. En toda familia, el secreto trabaja los lazos, los tonos, las memorias: no hay familia sin secretos. Y todo secreto tiene un poder imperioso, el de dar forma. Lo que cubre el secreto, lo que lo guarda, eso formatea lazos, tonos, texturas, gestos. Esa fuerza formal del secreto —que tiene una regla implacable: la de indicarse a sí mismo; la de señalar, de modos insistentes, “aquí hay un secreto”— es lo que se vuelve imagen en el documental de Comedi. O mejor dicho: el contorno exterior de la imagen. Porque el secreto, aquí, es lo que no tiene imagen. El secreto pasa por la historia, por el relato: es eso que se cuenta en las penumbras de las familias y que las moldea. (Interesantemente, algunxs de lxs entrevistadxs por la directora para que la ayuden a reconstruir la prehistoria gay del padre piden, en el momento en que empiezan a contar detalles, que se apague la cámara: como si no pudiese haber imagen grabada para ese acto narrativo, como si el cuerpo que narra no debiese quedar registrado, mientras que el relato sí: el relato anónimo, el relato como anonimato, contra la cara pública de las imágenes.)
En una escena de conversación entre las primas, en la piscina, el film condensa los tonos del silencio hablado: “todo el mundo sabía, pero nadie decía nada”, dice una de ellas (y agrega: “la tía sabía. Por lo que me contó mi mamá”: las mujeres, el relato familiar, las texturas del secreto.) Allí despunta lo que el documental pone en juego: el trazado de una relación con ese pasado del padre, con esa vida anterior que ese padre no contó ni filmó y que pesa como una especie de memoria tachada sobre la novela familiar.
“Cuando vos naciste, una parte de Jaime murió para siempre”, le dicen a la hija. Las imágenes de la felicidad familiar son, uno puede pensar, el duelo de esa “parte” que murió. Una vida partida a la mitad, con la decisión de la paternidad y del casamiento. Se trata, entonces, sin duda, de reconstruir esa vida previa del padre, ese mundo del que no parece haber memoria y donde los relatos llegan en cuentagotas. Un mundo hecho de represión, de careteo, de silencios forzados. Pero también (y quiero subrayar esto), se trata de situar la decisión de un sujeto sobre sus deseos, sobre una paternidad y sobre las alternativas de las formas de vida con las que contaba. Algo en el documental se niega al relato de la “doble vida” del hombre casado de pasado homosexual; algo aquí que no se acomoda al esquema de la hipocresía y la represión. Dado que la directora no desrealiza la vida de su padre: la pone en continuidad —inestable, tensa, opaca— con el universo de una sexualidad más compleja, más fluida, que lo que la heteronorma le pide a un padre.
En ese gesto el documental adquiere fuerza ética: para ver si allí el padre, la paternidad y la familia se convierten en otra cosa, en algo distinto a esto que son, a la ferocidad tan nítida de una norma que, para existir, pide siempre que algo o alguien muera.
III. Otra novela familiar, ante el archivo de las imágenes.
En este sentido, hay, creo, al menos dos formas de situarse, como espectadorxs, ante el secreto y el archivo en este documental. El film —y en esto revela su sutileza que es su hospitalidad hacia las historias que vienen del pasado, allí donde podría haber elegido la fijación de una narrativa y de una única trama emotiva— alberga estos posicionamientos y estos movimientos de su espectadorx.
Por un lado, el secreto como closet: el pasado de un padre que, en cierto momento, decide vivir la promesa de buena vida de la heteronorma y puebla su mundo y el de los otros con esas imágenes de felicidad que tan insistentemente produce. La familia hetero como postal de la felicidad: para eso parecen estar las imágenes, para prometer. Y el silencio ominoso que pesa sobre ellas, la memoria tachada. Una promesa de felicidad, claro, siempre un poco falseada: algo tuvo que morir para que se sostenga. Y eso que muere, retorna como silencio espeso, como centro de gravedad ciego.
Toda una línea argumental en el documental apunta en esta dirección, desde la primera imagen donde la mirada del padre se detiene con un detalle minucioso, inequívocamente sexualizado, en el David que marca la visita familiar a Roma. En el medio de una examinación de la belleza masculina, la hija y la esposa que aparecen, interrumpen y nos arrojan a eso que es, y seguirá siendo, el viaje de la familia argentina a la cultura europea.
Esta imagen, donde intuiremos el deseo sofocado de esa mirada, se complementa con el final mismo del documental, donde, hacia los últimos minutos, aparece finalmente la directora (que hasta este momento había sido exclusivamente la voz en off) hablando con su propio hijo que está dibujando algo mientras conversa con su madre y, ante la pregunta de ésta sobre qué es ser libre, le responde: “ser libre significa no tener que estar en una jaula.”
Desde allí, la “jaula” condensa uno de los sentidos de lo que vimos: la generación pasada, la de los padres, en su jaula. La Córdoba de la dictadura pero también (quizá sobre todo) la de después, en su jaula. La jaula: ese pasado de represión y de silenciamientos que teje la trama familiar. Hacer un documental para que esos secretos se hablen, para que se pueda contar lo silenciado y reprimido, para empezar, finalmente, otro tiempo: el de un niño que sabrá desarmar los closets, las jaulas que se le quieran imponer. El documental, con su marcación nítida de generaciones (donde la “generación de los ‘70” organiza, una vez más, la gramática de la memoria), es también el encuentro con otro tiempo, con un presente que puede trazar una relación distinta, no repetitiva, con el pasado. El archivo de las imágenes nos permite medir, testear, experimentar (porque nunca es segura) nuestra distancia histórica respecto de ellas, precisamente allí donde nos interpela en lo más íntimo, en lo más cercano.
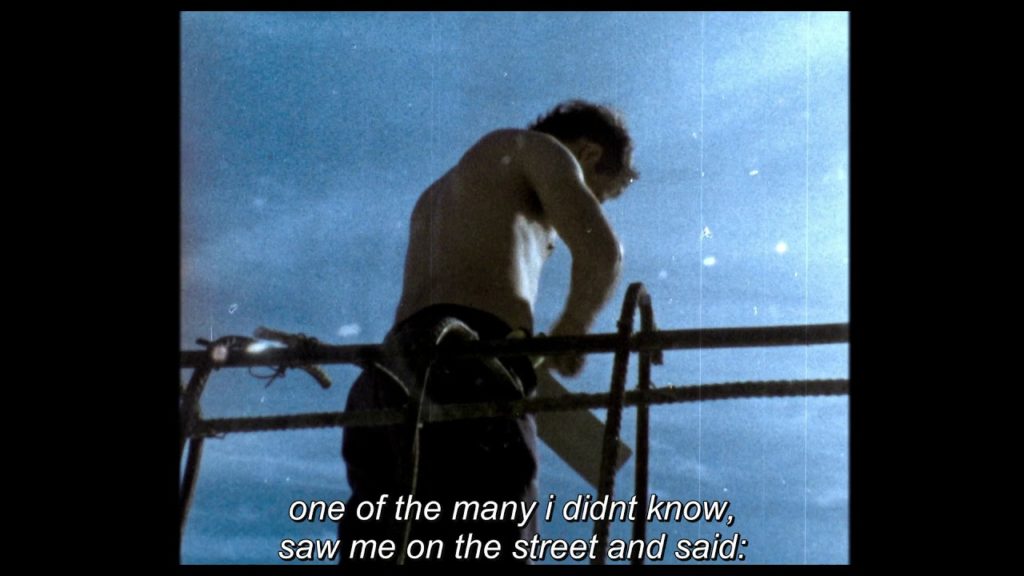
Si El silencio es un cuerpo que cae hiciera sólo esto ya sería un muy buen documental. Pero es más que un buen documental, justamente porque complica (sin descartarla ni destruirla, lo cual es fundamental) la buena conciencia del presente. Porque en el documental, en sus mismos silencios, en las narrativas fragmentadas, incompletas, sobre este padre y sus decisiones, nos permite relacionarnos con un universo más complejo, matizado, contradictorio de una vida familiar texturada por formas del deseo. A mediados de los ‘80, en la Argentina, en la Córdoba de Angeloz. Un tipo que le pide a su ex-pareja (y sin duda un amor muy grande en su vida) que sea el testigo de su casamiento y, nada menos, el obstetra de su esposa: se trata de Néstor, su antiguo amante y amigo, que entonces aparece así en la postal familiar, en la foto de casamiento. Ahí irrumpe una narrativa más compleja (pero no por ello menos violenta ni hiriente) que la del súbito cambio de vida y el silenciamiento del pasado. No sabemos qué ni cuanto sabe Monona sobre el pasado de su esposo y ese silencio alcanza al documental mismo: la madre es una figura sin voz (es pura imagen) en todo el largometraje. Pero en esta trama difusa, incierta, en este tejido de historias quebradas y de incertidumbre ante el pasado y ante el secreto, el documental de Comedi le da lugar a esos movimientos microscópicos, esas tensiones y crispaciones de una sexualidad que despuntan en la postal de la familia hetero, donde el ex-novio es incorporado, siquiera marginal y temerariamente, al espacio de la familia “normal”, y donde adivinamos las tentativas a ciegas, finalmente fallidas, de este hombre por hacer una familia que albergue otros lazos —una familia distinta, en todo caso, de la que filma. En esas fisuras de la postal normativa, de esa familia tan insistentemente retratada y vuelta imagen, tiene lugar el documental.
Porque, evidentemente, la parte que “murió” con el nacimiento de Agustina no había muerto tanto, ni del todo. Comedi tiene la generosidad y la valentía de traerla a la memoria, justamente en la interrogación de las imágenes.
El silencio es un cuerpo que cae es, entonces, un documental sobre el secreto y el closet, sobre su violencia y sus costos, pero es también un documental sobre la sexualidad y el deseo en el corazón de eso que llamamos “familia”, sobre su marea compleja y contradictoria, sobre los modos que habitamos y respondemos ante y desde una sexualidad que nos arroja siempre afuera de quienes queremos y creemos ser. Siendo padres, hijxs, madres: desajustados respecto de la norma. El silencio es un cuerpo que cae mide la escala de ese desajuste.
IV. Domar. En una de las escenas más agudas del film, Comedi se sitúa en relación al padre: en el momento en que ella habla de su propia bisexualidad vemos imágenes de la doma de caballos, que seguramente forman parte del archivo familiar. Los corcoveos tortuosos de la doma, los jinetes caídos y el hecho de que en ningún momento vemos un caballo domado –por el contrario, vemos la fragilidad insistente del cuerpo de los domadores ante esa fuerza imperiosa– se vuelven figuras nítida de esa novela familiar que no termina de controlar ni modelar la sexualidad, de ese exceso que ya no puede ser docilizado. En esa escena, la directora evoca las palabras de un psicólogo a su padre, que le aseguró que “no era 100% homosexual” y que podía luchar contra esos impulsos (ejemplos de las terapias de conversión “psi”, que ahora vuelven con fuerza devastadora de la mano de sectores evangélicos.) Y luego, las palabras de su propia psiquiatra, que le asegura que, por su bisexualidad, nunca podrá ser feliz…Padre e hija: en esa doma que nunca consigue docilizar las fuerzas que recorren los cuerpos. Es allí, precisamente, donde la directora se sitúa a si misma: allí habla de su sexualidad y ahí marca lo que la novela familiar del presente ya no puede ignorar: que la sexualidad de los padres, de las madres (Comedi aparecerá luego como madre), no se acomoda —nunca se acomodó— a la heteronorma. Es la memoria de ese desacomodamiento, la fuerza de su dislocación y, también, las huellas y los daños de su falla lo que el documental trabaja. Junto a la figura del secreto, de la represión, el documental registra también la fuerza, el aliento de un desorden en el que nos reconocemos, en presente. Ese doble movimiento, quiero sugerir, el logro más preciso del film.
V. Lo que cae. En una escena —una escena sin imágenes, evocada en el relato de la directora—, Jaime y Agustina están juntos, en el auto. Por la radio se anuncia la muerte de Freddy Mercury a consecuencia de una enfermedad relacionada con el sida. Jaime —hecho excepcional— rompe a llorar. Néstor, su antiguo amor, había muerto el día anterior, también a causa del sida.
La niña, intuyo, sabrá que ha pasado algo.
Lo que perdura no se retrata en imágenes. Se adhiere a ellas como una pátina invisible, una textura obstinada, el hálito de una memoria.
—
[1] No intenso agora (2017) sigue la pista, a partir de distintas filmaciones y trabajo de archivo, de una constelación global de insurrecciones en el año 1968, centradas en el Mayo Francés; en esa constelación trabaja con las filmaciones de la madre del director en un viaje a China, en las cercanías de los eventos parisinos. De nuevo, la mirada de la madre, en el descubrimiento y el armado de un mundo, y el hijo que dirige un film para interrogar qué dicen esas imágenes, cómo llegan hasta el presente para interpelarlo y desacomodarlo. En el caso de No intenso agora, sin embargo, el método es bastante directo: como quiere Didi Huberman, las imágenes siempre captan algo más de lo que dicen registrar, imantan algo que queda registrado más allá de lo que el ojo quiere mostrar. Una escena nítida: la madre filmando a su hijo dando sus primeros pasos hacia ella —y en el fondo, la niñera negra, saliéndose de cuadro, sacándose del medio, del espacio de la mirada materna, del lazo y de la imagen. Esa mujer negra saliéndose de cuadro: todo un universo de relaciones sociales, raciales, de género, esa miríada de historias de lo que llamamos “Brasil”, en ese instante movedizo de la imagen. El anacronismo de la imagen es eso que estuvo siempre allí, capturado, como huella, y que se activa en el presente, como interpelación a la vez estética y política: justamente, en el archivo de la insurrección —que es lo que busca armar Moreira Salles— la empleada negra saliéndose del cuadro, esa memoria de lo que está ahí, y sigue ahí, latente. Eso es lo que saben las imágenes en la interrogación del archivo familiar que es también el archivo político, en el “intenso ahora” que invoca el documental de Moreira Salles.

Sorry, the comment form is closed at this time.